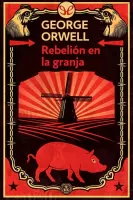Dicha necesidad de maravillas que no tenía posibles satisfacciones —ya que él era un inventor fracasado y un delincuente al margen de la cárcel— le dejaba en las cavilaciones subsiguientes una rabiosa acidez y los dientes sensibles como después de masticar limón.
En estas circunstancias compaginaba insensateces. Llegó a imaginarse que los ricos, aburridos de escuchar las quejas de los miserables, construyeron jaulones tremendos que arrastraban cuadrillas de caballos. Verdugos escogidos por su fortaleza cazaban a los tristes con lazo de acogotar perros, llegándole a ser visible cierta escena: una madre, alta y desmelenada, corría tras el jaulón de donde, entre los barrotes, la llamaba su hijo tuerto, hasta que un «perrero», aburrido de oírla gritar, la desmayó a fuerza de golpes en la cabeza, con el mango del lazo.
Desvanecida esta pesadilla, Erdosain se decía horrorizado de sí mismo:
—¿Pero qué alma, qué alma es la que tengo yo? —Y como su imaginación conservaba el impulso motor que le había impreso la pesadilla, continuaba: —Yo debo haber nacido para lacayo, uno de esos lacayos perfumados y viles con quienes las prostitutas ricas se hacen prender los broches del pórtasenos, mientras el amante fuma un cigarro recostado en el sofá.