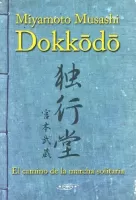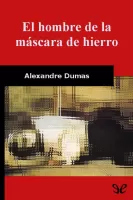La letra escarlata
La letra escarlata
 La letra escarlata
La letra escarlata
XVESTER Y PERLA
DE este modo Rogerio Chillingworth,—viejo, deforme, y con un rostro que se quedaba grabado en la memoria de los hombres más tiempo de lo que hubieran querido,—se despidió de Ester y continuó su camino en la tierra. Iba recogiendo aquí una hierba, arrancaba más allá una raíz, y lo ponía todo en el cesto que llevaba al brazo. Su barba gris casi tocaba el suelo cuando, inclinado, proseguía hacia adelante. Ester le contempló un momento, con cierta extraña curiosidad, para ver si las tiernas hierbas de la temprana primavera no se marchitarían bajo sus pies, dejando un negro y seco rastro al través del alegre verdor que cubría el suelo. Se preguntaba qué clase de hierbas serían esas que el anciano recogía con tanto cuidado. ¿No le ofrecería la tierra, avivada para el mal, en virtud del influjo de su maligna mirada, raíces y hierbas venenosas de especies hasta ahora desconocidas que brotarían al contacto de sus dedos? ¿Ó no bastaría ese mismo contacto para convertir en algo deletéreo y mortífero los productos más saludables del seno de la tierra? El sol, que con tanto esplendor brillaba donde quiera, ¿derramaba realmente sobre él sus rayos benéficos? ¿Ó acaso, como más bien parecía, le rodeaba un círculo de fatídica sombra que se movía á par de él donde quiera que dirigiera sus pasos? ¿Y á dónde iba ahora? ¿No se hundiría de repente en la tierra, dejando un lugar estéril y calcinado que con el curso del tiempo se cubriría de mortífera yerba mora, beleño, cicuta, apócimo, y toda otra clase de hierbas nocivas que el clima produjese, creciendo allí con horrible abundancia? ¿Ó tal vez extendería enormes alas de murciélago, y echando á volar en los espacios, parecería tanto más feo cuanto más ascendiera hacia el cielo?
Reportar problema / Sugerencias

Amazon tiene una membresía en la que te dan un audiolibro nuevo cada mes. El primer mes de preuba es gratis. Y puedes cancelar tu membresía fácilmente sin ninguna penalización. Luego te quedas para siempre con el audiolibro que ya te dieron sin haber pagado un solo centavo! Sin embargo, este método puede dejar de funcionar en cualquier momento, ¡Así que aprovecha ahora antes de que sea demasiado tarde!