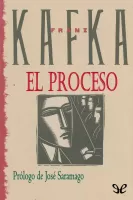America
America
 America
America
🎯 ¿Cansado de los anuncios?
Elimínalos ahora 🚀
×
Crea tu biblioteca personal!
Si aún no tienes cuenta, registrarse es gratis y rápido. Al hacerlo, podrás guardar tus libros en tu biblioteca personal, y reanudar la lectura exactamente donde la dejaste, en cualquier dispositivo, sin descargas ni configuraciones adicionales.
Iniciar sesión o Registrarse
En una esquina vio Karl un cartel con el siguiente texto: «¡En el hipódromo de Clayton se contratará hoy, desde las seis de la mañana hasta la medianoche, personal para el Teatro de Oklahoma! ¡Os llama el gran Teatro de Oklahoma! ¡Y llama sólo hoy, sólo una vez! ¡El que ahora pierda la oportunidad, la perderá para siempre! ¡El que piensa en su futuro es de los nuestros! ¡Todos serán bienvenidos! ¡El que quiera hacerse artista, preséntese! ¡Éste es el Teatro que está en condiciones de emplear a cualquiera! ¡Cada cual tendrá su puesto! ¡Felicitamos anticipadamente a todo el que se decida! ¡Pero daos prisa a fin de que seáis atendidos antes de la medianoche! ¡A las doce cerramos todo y ya no volveremos a abrir! ¡Maldito sea el que no nos crea! ¡Adelante, a Clayton!»
Había bastante gente delante del cartel, pero el interés que provocaba no parecía grande. ¡Había tantos carteles!; ya nadie creía lo que los carteles decían. Y ése era aún más inverosímil que lo que suelen ser generalmente los carteles. Ante todo tenía un grave defecto: no se leía en él ni una sola palabra acerca de la paga. Por poco digna de mención que hubiese sido, el cartel se habría referido a ella sin duda; no habría olvidado el elemento más tentador. Nadie quería hacerse artista y, en cambio, todo el mundo deseaba que le pagasen por su trabajo.
No obstante, el cartel implicaba para Karl una gran tentación. «¡Todos serán bienvenidos!», decía. Todos, de manera que también Karl. Sería olvidado todo lo que hasta aquel momento había hecho, nadie pensaría en reprochárselo. Allí podía él presentarse y solicitar un trabajo que no era ninguna vergüenza, sino al contrario, ya que era uno invitado públicamente a hacerse cargo de él. Y además, de la misma manera, es decir, públicamente, allí se hacía la promesa de que también a él se le acogería. Él no pedía nada mejor; estaba deseoso de encontrar por fin el comienzo de una carrera decente y allí quizá se le ofrecía. Aunque fuese falso todo lo grandilocuente que había en aquel cartel, aunque el gran Teatro de Oklahoma no fuese más que un pequeño circo ambulante, el caso era que estaba dispuesto a tomar gente, y eso bastaba.
Karl no perdió tiempo en leer el cartel dos veces; sólo buscó una vez más esa frase: «¡Todos serán bienvenidos!» Pensó primeramente ir hasta Clayton a pie, pero esto le habría llevado tres horas de marcha esforzada y luego, posiblemente, habría llegado justo a tiempo para enterarse de que ya habían sido ocupadas todas las vacantes. De acuerdo con el cartel, el número de los que serían admitidos era ciertamente ilimitado, pero de esta suerte redactábanse siempre todas las ofertas similares de empleos. Karl se dio cuenta de que debía renunciar al puesto o tomar un vehículo. Volvió a contar su dinero: sin ese viaje, le habría alcanzado para ocho días; sobre la palma extendida movía las moneditas de un lado para otro.
Un señor que lo observaba le dio unas palmaditas en el hombro, diciendo:
—Feliz viaje a Clayton.
Karl meneó la cabeza sin decir nada y siguió calculando. Mas se decidió pronto, apartó el dinero necesario para el viaje y fue corriendo a la estación del tren subterráneo.
Cuando descendió en Clayton, oyó al pronto el sonido de muchas trompetas. Era un sonido confuso, las trompetas no estaban afinadas una con otra y se las tocaba inconsideradamente. Este hecho no molestó a Karl, antes bien le confirmaba que el Teatro de Oklahoma era realmente una gran empresa. Pero cuando salió de la estación y vio ante sus ojos toda la planta instalada se dio cuenta de que todo aquello era más grande aún que lo que de cualquier manera hubiese podido pensar, y no comprendía cómo podía hacer tales inversiones una empresa con el solo fin de conseguir personal.
Delante de la entrada del hipódromo hablase construido una tarima, alargada y baja, sobre la cual centenares de mujeres —vestidas de ángeles, con telas blancas y grandes alas a la espalda— tocaban largas y refulgentes trompetas doradas. Mas no estaban ellas precisamente sobre la tarima, sino que cada una ocupaba un pedestal que empero no era visible, ya que las largas telas flameantes de la vestimenta angélica lo recubrían por completo. Ahora bien, como los pedestales eran muy altos, tenían quizá hasta dos metros de altura, las figuras de las mujeres parecían gigantescas y sólo sus pequeñas cabezas disminuían un tanto aquella impresión de grandeza. También sus cabelleras sueltas colgaban a los costados demasiado cortas, casi ridículas, entre las grandes alas. A fin de que no se produjera monotonía alguna habían utilizado pedestales de los más diversos tamaños; había, pues, mujeres bajísimas y otras no mucho más altas que de tamaño natural, pero junto a ellas elevábanse otras mujeres a tales alturas que uno creía que peligraban con la menor ráfaga. Y bien: todas aquellas mujeres estaban tocando.
No había muchos oyentes. Pequeños en comparación con las grandes figuras, paseábanse ante la tarima unos diez muchachos que elevaban las miradas hacia las mujeres. Mostrábanse unos a otros, a ésta o a aquélla, pero no parecían tener la intención de entrar para emplearse. Había un solo hombre de más edad y éste permanecía un tanto apartado. Sin pérdida de tiempo había traído a su mujer también y a un niño en su cochecito. La mujer sujetaba con una mano el coche, con la otra apoyábase en el hombro de su marido. Admiraban por cierto el espectáculo; pero se notaba su decepción. Ellos también, sin duda, habían esperado encontrar una ocasión de trabajar, y aquel concierto de trompetas los turbaba. Karl, a su vez, se hallaba en idéntica situación. Se acercó al hombre, se quedó un rato escuchando las trompetas y dijo luego:
—¿Es aquí, según creo, donde se realiza la admisión para el Teatro de Oklahoma?
—Yo también lo creía —dijo el hombre—; pero hace ya una hora que estamos esperando aquí y no oímos otra cosa que esas trompetas. En ninguna parte puede descubrirse un cartel, no hay ningún pregonero, no hay nadie en ninguna parte que pueda dar alguna información.
Karl dijo:
—Tal vez estén esperando hasta que se reúna más gente. Realmente hay muy poca hasta ahora.
—Es posible —dijo el hombre; y se quedaron de nuevo en silencio.
Era difícil, por otra parte, percibir las palabras a través del estruendo de las trompetas. Luego, no obstante, la mujer le susurró algo a su marido, éste asintió y ella se dirigió inmediatamente a Karl preguntando:
—¿No podría usted llegar hasta el hipódromo y averiguar dónde se realiza la admisión?
—Sí —dijo Karl—; pero tendría que atravesar la tribuna por entre los ángeles.
—¿Y es tan difícil eso? —preguntó la mujer.
Le parecía que la empresa era fácil para Karl; pero era el caso que no quería enviar a su marido.
—Y bien —dijo Karl—; iré.
—Es usted muy amable —dijo la mujer; y tanto ella como su marido le estrecharon la mano.
Todos los muchachos se apiñaron para ver de cerca subir a Karl a la tarima. Era como si las mujeres soplaran con más fuerza para saludar al primer postulante de las vacantes. Y aquellas ante cuyo pedestal pasaba Karl en ese preciso momento, hasta se quitaron la trompeta de la boca y se inclinaron hacia un lado para seguirlo con la mirada mientras avanzaba. Karl vio en el otro extremo de la tarima a un hombre que se paseaba inquieto y que por lo visto sólo esperaba a la gente para dar a todo el mundo toda la información que se pudiera desear. Karl ya estaba para acercarse a él e interrogarlo cuando por encima de su cabeza oyó gritar su nombre.
—Karl —llamó el ángel.
Karl levantó la vista y su alegre sorpresa lo hizo reír. Era Fanny.
—¡Fanny! —exclamó saludando hacia arriba con la mano.
—Pero, ven aquí —exclamó Fanny—. ¡No irás a pasar de largo estando yo aquí! —Y abrió las telas de manera que quedaron libres el pedestal y una angosta escalera.
—¿Está permitido subir? —preguntó Karl.
—¿Quién podría prohibirnos que nos estrechemos la mano? —exclamó Fanny y miró furiosa en su derredor como si ya se acercara alguno por esa prohibición.
Karl subía ya presuroso la escalera.
—¡Más despacio! —exclamó Fanny—. ¡Nos caeremos los dos, junto con el pedestal!
Pero nada de eso sucedió; Karl llegó afortunadamente hasta el último escalón.
—Mira —dijo Fanny una vez que se hubieron saludado—; mira qué bello trabajo he conseguido.
—Bello, muy bello —dijo Karl y miró en derredor. Todas las mujeres que estaban cerca ya habían advertido la presencia de Karl y reprimían apenas la risa—. Eres casi la más alta —dijo extendiendo la mano para estimar la altura de las demás.
—Te vi inmediatamente —dijo Fanny—; en cuanto saliste de la estación, pero por desgracia estoy aquí en la última fila; a mí no se me ve y yo, por mi parte, no podía llamar. Ciertamente me esforcé por tocar muy alto, para que me reconocieras; pero tú no lo notaste.
—Pero si todas vosotras tocáis mal —dijo Karl—; déjame que toque yo una vez.
—Toma —dijo Fanny dándole la trompeta—; pero no estropees el caro; podrían despedirme.
Karl comenzó a tocar; la trompeta le había parecido burdamente fabricada, destinada tan sólo a producir ruido, pero ahora quedaba de manifiesto que se trataba en verdad de un instrumento capaz de ejecutar casi los menores matices. Si todos los instrumentos eran de idéntica calidad, se hacía un gran abuso de ellos. Sin dejarse molestar por el ruido de las demás, tocó Karl con todas sus fuerzas una canción que alguna vez había escuchado en alguna taberna. Estaba contento de haber encontrado a una vieja amiga y de poder tocar allí la trompeta, preferido entre todos, y de tener, además, la perspectiva de obtener pronto, posiblemente, un buen empleo.
Muchas de las mujeres cesaron de tocar y se pusieron a escuchar cuando, de pronto, Karl se interrumpió; quedaba en actividad apenas la mitad de las trompetas y sólo poco a poco fue restableciéndose el alboroto completo.
—Pero si eres un artista —dijo Fanny al tenderle Karl la trompeta para devolvérsela—; procura que te empleen de trompetero.
—¿Acaso emplean también a hombres? —preguntó Karl.
—Sí —dijo Fanny—; nosotras tocamos durante dos horas. Luego nos relevan los hombres, vestidos de diablos. Una mitad toca las trompetas; la otra, los tambores. Es un bonito espectáculo; como que, en general, todo el equipo es muy costoso. ¿No es muy bonito también nuestro vestido? ¿Y las alas? —se recorrió con la mirada de arriba abajo.
—¿Crees —preguntó Karl— que yo también obtendré un puesto todavía?
—Con toda seguridad —dijo Fanny—; es el teatro más grande del mundo. Cuánto me alegra que estemos nuevamente juntos. Claro que ahora depende de la clase de empleo que te den. Pues también sería posible que, aunque los dos estuviéramos empleados, no nos viésemos, sin embargo, nunca.
—¿Pero es en realidad tan grande todo esto? —preguntó Karl.
—Es el teatro más grande del mundo —dijo Fanny otra vez—; yo misma, por cierto, no lo he visto todavía, pero muchas de mis compañeras que ya han estado en Oklahoma dicen que casi no tiene límites.
—Pero viene a presentarse muy poca gente —dijo Karl señalando a los muchachos que permanecían allá abajo y a la pequeña familia.
—Es cierto —dijo Fanny—, pero piensa que tomamos gente en todas las ciudades; que nuestro personal de la sección de propaganda está viajando continuamente y que, como ésta, hay muchas secciones más.
—Pero, ¿no está inaugurado ese teatro todavía? —preguntó Karl.
—¡Oh, sí! —dijo Fanny—; es un teatro antiguo, pero lo amplían constantemente.
—Me extraña —dijo Karl— que no acuda más gente a disputarse esos puestos.
—Sí —dijo Fanny—, es raro.
—Quién sabe —dijo Karl— si esta movilización de ángeles y diablos no ahuyenta en lugar de atraer.
—Hay que ver cómo descubres las cosas —dijo Fanny—. Es posible que así sea. Díselo a nuestro adalid; quizás así puedas serle útil.
—¿Dónde está? —preguntó Karl.
—En el hipódromo —dijo Fanny—. En el palco del jurado.
—También esto me extraña —dijo Karl—; ¿por qué se realiza esta admisión en el hipódromo?
—Sí —dijo Fanny—, hacemos en todas partes los mayores preparativos para el mayor gentío. Es que en el hipódromo hay mucho sitio. Y en todos los quioscos, donde suelen registrarse las apuestas, se han instalado las oficinas de admisión. Dicen que hay doscientas oficinas diferentes.
—Pero —exclamó Karl—, ¿tiene el Teatro de Oklahoma ingresos tan grandes como para sostener semejantes secciones de propaganda?
—¿Y eso qué nos importa a nosotros? —dijo Fanny—; pero ahora vete, Karl, para que no pierdas nada. Yo, por otra parte, debo volver a tocar. Intenta en todo caso obtener un empleo en esta sección y ven en seguida a comunicármelo. Piensa que quedaré muy intranquila esperando esa noticia.
Le estrechó la mano, lo exhortó a que tuviera cuidado al descender y acercó de nuevo la trompeta a sus labios, pero no comenzó a tocar hasta que Karl hubo llegado al suelo, sano y salvo. Éste volvió a poner las telas sobre la escalera, tal como estaban antes; Fanny se lo agradeció inclinando la cabeza, y Karl, recapacitando en diversas formas sobre lo que acababa de oír, se encaminó hacia el hombre que habiendo visto a Karl arriba, junto a Fanny, ya se había aproximado al pedestal para esperarlo.
—¿Desea usted ingresar en nuestra empresa? —preguntó el hombre—; yo soy el jefe de personal de esta sección. Sea usted bienvenido.
Permanecía constantemente un poco inclinado hacia adelante, como por cortesía, y aunque no se moviera de su sitio, bailoteaba y jugaba con la cadena de su reloj.
—Gracias —dijo Karl—; he leído el cartel de su compañía y he venido a presentarme, tal como allí se pide.
—Muy bien hecho —dijo el hombre en tono aprobatorio—; por desgracia aquí no todo el mundo procede tan bien.
Karl pensó que en aquel momento podría advertir a ese hombre del hecho de que quizá fracasaran los medios de atracción de la sección de propaganda, precisamente debido a su grandiosidad. Pero no se lo dijo, pues aquel hombre no era en modo alguno el adalid de la sección, y además habría sido poco recomendable que él, que ni siquiera estaba admitido todavía, hiciese ya proposiciones de mejoramiento. Por eso tan sólo dijo:
—Allá afuera espera otro que también quiere presentarse; me ha mandado a mí primero. ¿Puedo ir a buscarlo ahora?
—Naturalmente —respondió el hombre—; cuantos más vengan, mejor será.
—Ha traído también a su mujer y, en su cochecito, a un niño; ¿les digo que vengan ellos también?
—Naturalmente —dijo el hombre; al parecer las dudas de Karl lo hacían sonreír—. Podemos emplear a todos, a quien sea.
—En seguida estaré de vuelta —dijo Karl y regresó corriendo hasta el borde de la tarima. Le hizo señas al matrimonio y pronunció unas palabras diciendo que podían acercarse todos. Ayudó a levantar el cochecito hasta la tarima y marcharon todos juntos.
Los muchachos, viendo aquello, se consultaron todos mutuamente, y luego, vacilantes hasta en el último momento, y con las manos en los bolsillos, subieron con lentitud a la tarima y siguieron finalmente a Karl y a la familia. En ese momento salían de la estación del tren subterráneo nuevos pasajeros que, viendo la tribuna con los ángeles, alzaban con asombro los brazos. De todas maneras, parecía que el concurso de vacantes cobraría ya, con todo, mayor movimiento.
Karl estaba muy contento de haber llegado tan temprano, pues era acaso el primero; el matrimonio se mostraba temeroso y formulaba diversas preguntas sobre si serían grandes las exigencias. Karl dijo que no sabía nada cierto todavía, pero que realmente había tenido la impresión de que tomaban a todos sin excepción. Según su parecer podían estar bien tranquilos. Ya el jefe de personal acudía a su encuentro; se mostraba muy contento de que fueran tantos; se frotaba las manos, saludaba a cada uno con una leve reverencia y apostaba a todos en una fila. Karl fue el primero, luego llegó el matrimonio, y sólo después los demás.
Cuando todos se hubieron situado —los muchachos al comienzo se agolpaban confusamente y transcurrió un rato hasta que se aquietaron— dijo el jefe de personal en tanto que las trompetas enmudecían:
—Les saludo a ustedes en nombre del Teatro de Oklahoma. Llegaron ustedes temprano —sin embargo, ya se aproximaba el mediodía—; el hacinamiento no es grande todavía, por lo tanto las formalidades de su ingreso quedarán pronto arregladas. Todos ustedes traen, naturalmente, sus documentos de identidad.
Los muchachos sacaron acto seguido toda clase de papeles, agitándolos hacia el jefe de personal; el marido empujó a su mujer y ésta extrajo de debajo del colchón del cochecito todo un fajo de papeles. Karl, por cierto, no tenía ninguno. ¿Sería esto un obstáculo para su admisión? De todas maneras sabía Karl por experiencia propia que tales prescripciones podían eludirse fácilmente si uno se mostraba un poco resuelto. Esto no era nada improbable. El jefe de personal revisó la fila, se cercioró de que todos tenían documentos y como también Karl alzó la mano, vacía por cierto, supuso que también en su caso todo estaba en orden.
—Está bien —dijo luego el jefe de personal rechazando con un gesto a los muchachos que pretendían que sus documentos fuesen examinados inmediatamente—; los documentos serán revisados ahora en las oficinas de admisión. Tal como ustedes habrán visto ya en nuestro cartel, podemos emplear a todo el mundo. Pero naturalmente es necesario que sepamos qué oficio ejercía cada uno hasta ahora para que podamos emplearlo en el sitio debido, donde pueda aprovechar sus conocimientos.
«Pero si es un teatro», pensó Karl dudando; y escuchó con muchísima atención.
—Por tanto —continuó el jefe de personal—, hemos instalado en las casillas de los recaudadores de apuestas oficinas de admisión, una oficina para cada grupo profesional. De manera que cada uno de ustedes tendrá que indicarme ahora su profesión; la familia pertenece, por lo general, a la oficina de admisión del hombre. Los conduciré luego a las oficinas, donde serán examinados primero sus documentos y sus conocimientos después; será un examen muy breve a cargo de peritos; nadie tiene por qué temer nada. Y allí mismo serán ustedes aceptados en el momento y recibirán las instrucciones del caso. Empecemos, pues. Esta primera oficina, como ya lo dice el letrero, se destina a los ingenieros. ¿Hay por ventura algún ingeniero entre ustedes?
Karl se presentó. Él creía que precisamente por no tener documentos debía esforzarse por salvar lo más pronto posible y precipitadamente todas las formalidades; además, tenía un pequeño derecho a presentarse puesto que él había querido llegar a ser ingeniero. Pero viendo los muchachos que se adelantaba Karl, sintieron envidia y se presentaron todos ellos también; todos se presentaron: todos. El jefe de personal se irguió y dijo a los muchachos:
—¿Son ingenieros ustedes?
Y entonces todos ellos bajaron lentamente las manos; Karl en cambio persistió en su primera actitud. El jefe de personal lo miró incrédulo por cierto, pues Karl le parecía demasiado miserablemente vestido y también demasiado joven para ser ingeniero; sin embargo, no dijo nada, quizá por gratitud, porque Karl, al menos en su opinión, le había traído a los aspirantes. Se limitó a señalar la oficina con un gesto de invitación y hacia allí se encaminó Karl, mientras el jefe de personal se dirigía a los otros.
En la oficina para ingenieros había dos señores sentados a ambos lados de un pupitre rectangular, los cuales cotejaban dos grandes listas que tenían delante. Uno de ellos leía en voz alta, el otro marcaba en su lista los nombres leídos. Cuando Karl, saludando, apareció ante ellos, dejaron inmediatamente las listas a un lado y sacaron otros libros grandes, que abrieron en seguida.
Uno de ellos, por lo visto nada más que un escribiente, dijo:
—Déme usted, por favor, sus documentos de identidad.
—Lamento no tenerlos conmigo —dijo Karl.
—No los tiene aquí —dijo el escribiente dirigiéndose al otro señor y registrando acto seguido la respuesta en su libro.
—¿Es usted ingeniero? —preguntó luego el otro que parecía ser el jefe de la oficina.
—No lo soy todavía —dijo Karl rápidamente—; pero...
—Basta —dijo el señor mucho más rápidamente todavía—; entonces ésta no es su oficina. Le ruego que observe el letrero.
Karl apretó los dientes; el señor debió haberlo notado, pues dijo:
—No hay motivo para inquietarse. Podemos tomar a todo el mundo. —Y le hizo una seña a uno de los ordenanzas que, ociosos, se paseaban entre las barreras—. Conduzca usted a este señor a la Oficina para Personal con Conocimientos Técnicos.
El ordenanza comprendió la orden al pie de la letra y cogió a Karl de la mano. Pasaron entre muchas casillas, en una de las cuales vio Karl a uno de los muchachos que había sido admitido ya y que estrechaba, agradecido, la mano a los señores que allí estaban.
En la oficina a la cual Karl fue llevado después, el procedimiento se desarrolló de una manera parecida a la de la primera oficina, tal como Karl lo había previsto. Sólo que de allí, cuando se enteraron de que había cursado los estudios del ciclo medio, lo mandaron a la Oficina para Alumnos de Colegios de Ciclo Medio. Pero al decir Karl que él había frecuentado un colegio del ciclo medio europeo, se declararon incompetentes también allí y lo hicieron conducir a la Oficina para Estudiantes del Ciclo Medio Europeo. Era una casilla situada en la punta más extrema: no sólo más chica sino hasta más baja que todas las demás. El ordenanza que lo llevó hasta allí estaba furioso por aquella prolongada conducción y por los muchos rechazos, de los cuales, en su opinión, Karl exclusivamente tenía la culpa. Ya ni se quedó esperando las preguntas; se marchó en seguida y presuroso.
Esta oficina era, sin duda, por otra parte, el último refugio. Al reparar Karl en el jefe de la oficina casi se asustó por el parecido que éste mostraba con un profesor que probablemente seguía aún dictando su cátedra como antes en la
Realschule de la ciudad natal. Ciertamente tal parecido estribaba tan sólo en pormenores, cosa que quedó manifiesta al instante; pero aquellas gafas que reposaban sobre la ancha nariz, aquella barba cerrada rubia, cuidada como un ejemplar de museo, la espalda levemente encorvada y la fuerte voz que prorrumpía inesperadamente cada vez, mantuvieron todavía durante un buen rato el asombro de Karl. Felizmente no fue necesario siquiera que se prestase allí mucha atención, pues las cosas se desarrollaron de un modo más sencillo que en las demás oficinas. Claro que también allí se registró que carecía de documentos de identidad y el jefe de la oficina dijo que era una negligencia inconcebible, pero el escribiente, que parecía ser el que allí mandaba, pasó por alto el hecho y declaró, después de algunas breves preguntas del jefe, y cuando éste precisamente se disponía a formular alguna de mayor importancia, que Karl estaba admitido. El jefe se volvió boquiabierto hacia el escribiente, pero éste, con un ademán definitivo, dijo:
—Admitido —y anotó además inmediatamente esa decisión en el libro.
Por lo visto el escribiente opinaba que el hecho de ser estudiante del ciclo medio europeo era de suyo tan denigrante, que se le podía creer sin más a cualquiera que afirmara tal cosa de sí mismo. Karl, por su parte, no tenía nada que objetar; se le acercó y quiso expresarle su agradecimiento. Pero una leve demora se produjo todavía cuando le preguntaron por su nombre. No respondió en seguida; tenía cierto temor de decir su verdadero nombre, de permitir que lo anotasen. Una vez que obtuviera allí aunque fuese el menor de los puestos y cumpliera con él a satisfacción podían enterarse de su nombre, mas no antes; demasiado tiempo lo había callado para revelarlo de pronto en aquel momento. Dijo por lo tanto, ya que al instante no se le ocurría ningún otro nombre, el apodo de sus últimos empleos:
—Negro.
—¿Negro? —preguntó el jefe y volvió la cabeza haciendo una mueca, como si ahora hubiera alcanzado Karl el colmo de la inverosimilitud.
También el escribiente miró a Karl durante un rato, como examinándolo, pero luego repitió: —Negro —y registró el nombre.
—¡Pero no habrá anotado Negro! —lo increpó el jefe.
—Sí, Negro —dijo el escribiente con calma e hizo un gesto con la mano, como queriendo decir que ahora le tocaba al jefe disponer lo demás.
Y en efecto, el jefe se dominó y poniéndose de pie dijo: —Pues entonces el Teatro de Oklahoma le...
No pudo decir nada más; no podía con su conciencia; se sentó y dijo:
—No se llama Negro.
El escribiente enarcó las cejas, se levantó luego él mismo y dijo:
—Entonces le comunico yo que está usted admitido en el Teatro de Oklahoma y que ahora le presentarán a nuestro adalid.
De nuevo fue llamado un ordenanza, el cual condujo a Karl al palco del jurado.
Al pie de la escalera vio Karl el cochecito; precisamente venía bajando el matrimonio; la mujer llevaba al niño en brazos.
—¿Está usted admitido? —preguntó el hombre, ya mucho más vivaz que antes; y también la mujer, riendo, lo miró por encima del hombro del marido.
Al responder Karl que acababan de admitirlo y que ahora iba a ser presentado, dijo el hombre:
—Le felicito. También a nosotros nos admitieron. Parece ser una buena empresa; claro que uno no puede estar en todo, pero esto ocurre en todas partes.
Se dijeron «hasta luego», y Karl subió al palco. Subió lentamente, pues el pequeño espacio parecía atestado de gente y él no deseaba entrometerse a la fuerza. Hasta se detuvo un rato y abarcó de una mirada la gran pista del hipódromo que lindaba por doquiera con lejanos bosques. Sintió de pronto ganas de presenciar alguna vez una carrera de caballos; en América aún no había tenido oportunidad para ello. En Europa lo habían llevado una vez a una carrera, cuando era un niño pequeño; pero él no podía recordar sino el hecho de haber sido arrastrado por la madre entre mucha gente que se negaba a dejar libre el paso. Por lo tanto, en verdad aún no había visto nunca una carrera. A sus espaldas comenzó a traquetear una maquinaria; Karl se volvió y observó que en el indicador donde en los días de carreras se publican los nombres de los vencedores, alzaban ahora la inscripción siguiente: «Comerciante Kalla, con señora e hijo». De manera que así comunicaban a las oficinas los nombres de los admitidos.
Precisamente algunos señores venían bajando presurosos la escalera, en viva conversación, con lápices y hojas de apuntes en las manos; Karl se estrechó contra la balaustrada para dejarlos pasar y, ya que se había despejado el sitio de allá arriba, subió. En un rincón de la plataforma provista de barandas de madera —tenía todo esto el aspecto de un techo plano de una angosta torre— estaba sentado, con los brazos extendidos a lo largo de la baranda de madera, un señor que llevaba, atravesada sobre el pecho, una ancha cinta de seda blanca, con la inscripción: «Adalid de la Décima Sección de Propaganda del Teatro de Oklahoma». A su lado había, sobre una mesita, un teléfono que se utilizaba seguramente también durante las carreras y mediante el cual el adalid se enteraba, sin duda, de todos los datos necesarios referentes a cada uno de los aspirantes, aún antes de la presentación, ya que por lo pronto no le hizo ninguna clase de pregunta a Karl sino que dijo, dirigiéndose a un señor apoyado junto a él, con las piernas cruzadas y la mano en el mentón:
—Negro, estudiante del ciclo medio europeo.
Y como si con ello Karl, quien hizo una profunda reverencia, estuviera despachado por su parte, dirigió la mirada escaleras abajo para ver si llegaba alguien más. Puesto que no llegaba nadie, prestó atención de vez en cuando al diálogo que el otro señor entabló con Karl, pero la mayor parte del tiempo deslizaba su mirada sobre la pista del hipódromo y se quedaba golpeteando con los dedos sobre la baranda. Aquellos dedos delicados y no obstante vigorosos, largos y veloces en el movimiento, atraían de tiempo en tiempo la atención de Karl, a pesar de que el otro señor lo absorbía bastante.
—¿Ha estado usted sin ocupación? —preguntó por lo pronto aquel señor.
Esta pregunta, y asimismo casi todas las demás que hacía eran muy sencillas, absolutamente nada capciosas; y las respuestas, por otra parte, eran examinadas a la luz de otras preguntas intermedias; sin embargo, el señor sabía darles una importancia especial por esa manera de pronunciarlas con los ojos bien abiertos, de observar su efecto inclinando el busto, de recibir las respuestas agachando la cabeza sobre el pecho y de repetirlas en voz alta de cuando en cuando, importancia que por cierto no se entendía, pero
cuya sospecha ya lo tornaba a uno cauteloso y cohibido. Sucedió a menudo que Karl sintiera el impulso de revocar la respuesta dada, reemplazándola por otra que acaso encontraría mayor aprobación, pero con todo se dominó y se abstuvo de hacerlo, pues sabía bien cuán mala sería la impresión que semejante titubeo había de causar y cuán incalculable era además, casi siempre, el efecto de las respuestas. Mas, por otra parte, su admisión parecía ya cosa decidida, y el saberlo le procuraba cierto apoyo.
A la pregunta de si había estado sin ocupación, contestó con un simple:
—Sí.
—¿Dónde estuvo usted empleado la última vez? —preguntó luego el señor. Ya se disponía Karl a responder, pero entonces el señor levantó el índice y dijo una vez más—: ¡la última vez!
Karl ya había comprendido perfectamente la primera pregunta; sin querer movió la cabeza como para librarse de esta última observación que venía a confundirlo y contestó:
—En una oficina.
Esto todavía era verdad; pero si el señor llegara a exigir una información más concreta acerca de qué clase de oficina era ésa, entonces ya tendría que mentir. El señor, sin embargo, no lo hizo; formuló, al contrario, una pregunta sumamente, fácil de contestar con toda veracidad:
—¿Estaba usted contento allí?
—¡No! —exclamó Karl cortándole casi la palabra.
Con una mirada de soslayo notó Karl que el adalid sonreía ligeramente; Karl se arrepintió de lo irreflexivo de su última respuesta; pero había sido en exceso tentador gritar ese no, pues durante toda la época de su último empleo sólo había abrigado ese deseo tan grande de que algún patrono extraño entrara alguna vez y le dirigiese esa pregunta precisamente.
Su respuesta bien podría acarrear otra desventaja más, porque el señor podía preguntar ahora por qué no había estado contento. Sin embargo, en lugar de reparar en eso, preguntó:
—¿Para qué puesto se siente usted apto?
Esta pregunta quizá implicaría realmente una trampa, pues, ¿con qué fin la formulaban habiendo sido Karl ya admitido como actor? Mas a pesar de reconocer eso, no pudo, sin embargo, superar sus escrúpulos declarando que se sentía especialmente apto para la profesión de actor. Por lo tanto eludió la pregunta y, corriendo el riesgo de parecer testarudo, dijo:
—Leí el cartel en la ciudad y, como en él decía que se podía tomar a cualquiera, me presenté.
—Esto ya lo sabemos —dijo el señor; luego se quedó callado demostrando así que insistía en su pregunta anterior.
—Me han admitido como actor —dijo Karl vacilando, para que el señor comprendiera el aprieto en que esta última pregunta lo había puesto.
—Es cierto —dijo el señor enmudeciendo de nuevo.
—No —dijo Karl y toda la esperanza de haber conseguido un puesto comenzaba a tambalearse—; yo no sé si voy a servir para trabajar en el teatro; pero he de esforzarme y trataré de cumplir todas las órdenes.
El señor se volvió hacia el adalid, ambos asintieron con la cabeza: Karl parecía haber contestado como era debido; recobró, pues, ánimo y esperó erguido la pregunta siguiente. Ésta rezaba:
—¿Y qué quiso usted estudiar primeramente?
A fin de formular la pregunta con mayor exactitud —el señor ponía siempre mucho empeño en enunciar definiciones exactas— añadió:
—Quiero decir, en Europa.
Al mismo tiempo se quitó la mano del mentón con un ligero gesto que a la vez quería indicar qué lejos estaba Europa y cuán carentes de importancia los proyectos otrora allí concebidos.
Karl dijo:
—Mi deseo fue llegar a ser ingeniero.
Ciertamente esta contestación le resultaba enojosa; era ridículo refrescar allí aquel viejo recuerdo de que una vez había querido hacerse ingeniero, refrescarlo con la conciencia clara de toda su carrera anterior en América y, además, ¿acaso hubiera llegado a serlo alguna vez, aun en Europa? Pero en aquel momento no se le ocurría ninguna otra respuesta, de manera que dio aquélla.
Y el señor lo tomó en serio, tal como tomaba todas las cosas.
—Bueno —dijo—; no podrá usted llegar a ser ingeniero en seguida; pero tal vez le guste, por el momento, ejecutar cualesquiera trabajos técnicos inferiores.
—Ciertamente —dijo Karl.
Estaba muy contento; era verdad que si aceptaba el ofrecimiento se le trasladaba del gremio de los actores y se le colocaba entre los obreros técnicos, pero él creía que efectivamente se desempeñaría mejor en esa clase de trabajos. Por lo demás, y se repetía esto constantemente, en su caso no se trataba tanto de la clase de trabajo que le dieran, sino de fijarse en general en alguna parte y en forma permanente.
—¿Y es usted bastante fuerte para trabajos más bien pesados? —preguntó el señor.
—¡Oh, sí!,-dijo Karl.
En respuesta, el señor invitó a Karl a que se le aproximara más y palpó su brazo.
—Es un chico fuerte —dijo luego llevando del brazo a Karl junto al adalid. Éste asintió sonriendo, tendió a Karl la mano, sin que por otra parte alterara su descansada postura, y dijo:
—Entonces, hemos terminado. En Oklahoma todo esto será examinado una vez más. ¡Honre usted a nuestra sección de propaganda!
Karl hizo una reverencia en señal de despedida; quiso despedirse luego también del otro señor, pero éste ya estaba paseándose sobre la plataforma, con la cara dirigida hacia lo alto, como si sus tareas hubiesen concluido por completo.
Mientras Karl bajaba alzaron al lado de la escalera, sobre el tablero indicador, esta inscripción: «Negro, trabajador técnico».
Ya que en todo se procedía allí debidamente, ni siquiera hubiera Karl lamentado que en el tablero se pudiese leer su verdadero nombre. Todo esto funcionaba realmente con un cuidado sumo, pues al pie de la escalera ya esperaba a Karl un ordenanza, el cual le fijó en el brazo una banda. Al levantar Karl luego el brazo para ver qué decía la inscripción de la banda, halló impresas, precisamente, las palabras: «Trabajador técnico».
Antes de ser conducido a cualquier parte deseaba Karl poder comunicarle a Fanny con cuánta suerte se había desarrollado todo. Pero, para su pesar, el ordenanza lo enteró de que tanto los ángeles como los diablos habían partido ya para su próximo destino, a fin de anunciar allí la llegada de la sección de propaganda, que tendría lugar el día siguiente:
—¡Qué lástima! —dijo Karl; era la primera decepción que experimentaba en esa empresa—. Yo tenía una conocida entre los ángeles.
—Volverá usted a verla en Oklahoma —dijo el ordenanza—; y ahora venga, es usted el último.
Condujo a Karl a lo largo de la parte trasera de la tarima, antes ocupada por los ángeles; ahora se veían allí tan sólo los vacíos pedestales. Pero la suposición de Karl de que sin la música de los ángeles acudiría mayor cantidad de pretendientes resultó inexacta, pues ante la primera tarima ya no se veía ahora a ninguna persona adulta; sólo había allí unos cuantos chicos que luchaban disputándose una larga pluma blanca que probablemente se había desprendido de alguna ala de ángel. Un muchacho la sostenía en alto mientras que los otros chicos trataban de bajarle la cabeza con una de sus manos y son la otra intentaban atrapar la pluma.
Karl señaló a los chicos; pero el ordenanza, sin mirarlos, dijo:
—Venga usted más ligero; han tardado muchísimo en admitirlo, ¿tenían dudas?
—No lo sé —dijo Karl, asombrado, pero no creía tal cosa.
Siempre, aun cuando las circunstancias se presentaran clarísimas, se hallaba con todo alguien deseoso de causar preocupaciones a sus prójimos. Pero ante el aspecto afable que ofrecía la gran tribuna de espectadores, a la cual ya habían llegado, olvidó Karl bien pronto la observación del ordenanza. En dicha tribuna había un banco largo y grande, cubierto de blanco mantel; todos los admitidos estaban allí sentados de espaldas a la pista, sobre el banco inmediatamente inferior, y eran convidados. La alegría y la excitación eran generales y, en el preciso momento en que Karl se sentó inadvertidamente en el banco, incorporáronse muchos con las copas en alto y uno de ellos pronunció un brindis en homenaje al adalid de la décima sección de propaganda, a quien llamó «padre de los que buscan empleo».
Alguien hizo notar que también desde allí se le podía ver y en efecto, el palco del jurado donde estaban los dos señores era visible desde el lugar en que se encontraban. Todos agitaron sus copas en aquella dirección, también Karl cogió el vaso que tenía delante, pero por más que se gritara y se intentara llamar la atención, en el palco del jurado nada indicaba que hubieran advertido la ovación o que siquiera desearan advertirla. El adalid permanecía recostado, como antes, en el rincón y el otro señor seguía a su lado con la mano en el mentón.
Un tanto desilusionados sentáronse todos; alguno se volvía todavía de vez en cuando hacia el palco del jurado, pero se servían, haciéndolas circular, magníficas aves con muchos tenedores clavados en la carne sabrosamente asada. Karl nunca las había visto de tan excelente calidad; los sirvientes no se cansaban de escanciar el vino —apenas se lo notaba, ya estaba uno de ellos inclinado sobre el plato y de pronto caía a la copa el chorro del rojo vino—, y quien no deseaba tomar parte en la conversación general, podía mirar estampas con vistas del Teatro de Oklahoma, apiladas en uno de los extremos de la mesa, para ser pasadas de mano en mano. Pero nadie se interesaba mucho por las estampas y así sucedió que al sitio de Karl, que era el último, llegara una sola de esas vistas. Por lo que se podía deducir de ese cuadro debían de ser muy dignas de verse todas, sin embargo.
La estampa que Karl vio representaba el palco del Presidente de los Estados Unidos. A primera vista se podía pensar que eso no era un palco, sino el escenario, en tan majestuoso arco adelantábase el antepecho al espacio libre. Ese antepecho era completamente de oro, en todas sus partes. Entre las columnillas, como recortadas con finísima tijera, habíanse colocado, uno junto al otro, unos medallones que representaban a los presidentes anteriores; uno de ellos tenía la nariz extraordinariamente recta, labios abultados y la vista rígidamente dirigida hacia abajo, oculta por abovedados párpados. En torno del palco, desde los lados y desde lo alto, surgían rayos de luz; era una luz blanca y suave que descubría, literalmente, el primer plano del palco, mientras que su fondo, tras el terciopelo rojo que en pliegues y matices y guiado por cordones caía a lo largo de todos los bordes, aparecía como un hueco de rojizo resplandor. Apenas era posible imaginarse la presencia de seres humanos en ese palco, tan autocráticamente magnífico era el aspecto que todo eso ofrecía. Karl no olvidó la comida, pero miró, sin embargo, muchas veces esa ilustración que colocó junto a su plato.
Al fin y al cabo le hubiera gustado muchísimo, con todo, contemplar al menos una estampa más pero no quiso ir a buscársela él mismo, pues un ordenanza tenía su mano sobre las estampas y seguramente era necesario conservar el orden del turno, de manera que sólo intentó abarcar la mesa con la mirada para ver si a pesar de todo se iba acercando alguna estampa más. Y entonces notó con asombro —primero no quiso creerlo— entre las caras que más se agachaban sobre la comida, una que él conocía bien: Giácomo. Al instante corrió hacia él.
—¡Giácomo! —exclamó.
Éste, tímido como siempre que se le sorprendía, dejó la comida, se levantó en el estrecho espacio que había entre los bancos y se limpió la boca con la mano, pero luego se puso muy contento de ver a Karl, le rogó que se sentara a su lado y se ofreció a pasarse junto al sitio de Karl en el caso de que éste no quisiera abandonarlo; anhelaban contarse todas las cosas y seguir siempre juntos. Karl no quiso molestar a los demás, por eso cada uno se quedaría, por el momento, en su sitio; la comida concluiría pronto y luego, naturalmente, ya harían causa común. Karl, sin embargo, se quedó un rato más junto a Giácomo, deseoso de mirarlo.
¡Cuántos recuerdos de tiempos pasados! ¿Dónde estaría la cocinera mayor? ¿Qué estaría haciendo Therese? El propio Giácomo no había cambiado nada en su aspecto; la predicción de la cocinera mayor de que al medio año llegaría a ser forzosamente un duro norteamericano, no se había cumplido; seguía delicado como antes, las mejillas igualmente hundidas, aunque en ese momento se veían redondeadas, pues tenía en la boca un trozo excesivamente grande de carne del cual sacaba lentamente los huesos sobrantes tirándolos luego sobre el plato.
Por lo que Karl pudo leer sobre su brazal, tampoco Giácomo había sido tomado como actor, sino como ascensorista. ¡El Teatro de Oklahoma parecía, realmente, poder emplear a quienquiera que fuese! Abismado en la contemplación de Giácomo, quedóse Karl demasiado tiempo ausente de su sitio. Precisamente quería llegar, cuando llegó el jefe de personal que, subiéndose a uno de los bancos situados más arriba, golpeó las manos y pronunció un pequeño discurso mientras la mayor parte de la gente se levantaba y los que se habían quedado sentados, aquéllos que no podían separarse de la comida, eran obligados por empujones de los otros, finalmente, a incorporarse ellos también.
—Esperemos —decía (Karl ya había regresado de puntillas a su sitio)— que les haya gustado nuestro convite de recepción. En general, la comida de nuestra sección de propaganda es objeto de elogios. Desgraciadamente, me veo obligado a levantar ya la mesa, pues el tren que llevará a ustedes a Oklahoma partirá dentro de cinco minutos. Es por cierto un viaje muy largo, pero ya verán ustedes que no les faltará ninguna clase de atenciones. Aquí les presento al señor que les conducirá en su viaje y al cual deben ustedes obediencia.
Un señor pequeño y magro trepó al banco sobre el cual estaba de pie el jefe de personal; apenas se tomó el tiempo necesario para efectuar una fugaz reverencia, pues comenzó inmediatamente a indicar, con manos nerviosas y extendidas, de qué manera había de concentrarse, ordenarse y ponerse en movimiento todo el mundo. Sin embargo, no se le obedeció en seguida, pues aquel mismo comensal que antes había pronunciado un discurso golpeó con la mano en la mesa y dio comienzo a una prolongada oración de agradecimiento, a pesar de que —Karl se inquietó muchísimo— se acababa de decir que el tren partiría acto seguido. Pero el orador no prestó atención al hecho de que ni siquiera el jefe de personal le escuchase —pues éste estaba dando diversas instrucciones al director del transporte—, esbozó su discurso a grandes trazos, enumeró luego todos los manjares que habían sido servidos, emitió su juicio sobre cada uno de ellos y concluyó luego resumiendo con esta exclamación:
—¡Estimados señores, ésta es la manera de conquistarnos!
Todos, menos los aludidos, se echaron a reír, pero aquello era, no obstante, más verdad que broma.
Hubo que expiar ese discurso por otra parte, ya que se hizo necesario correr apresuradamente hasta la estación. Pero eso tampoco resultó muy difícil, pues —Karl lo notó sólo en ese momento— nadie llevaba pieza alguna de equipaje; el único equipaje era en realidad el cochecito que a la cabeza de la compañía y conducido por el padre, daba botes como barco sin timón. ¡Qué clase de gente desposeída, sospechosa, se había juntado allí; y se la recibía
y se la atendía, sin embargo, tan espléndidamente! Parecía que todos ellos le hubiesen sido recomendados con especial encarecimiento a aquel director del transporte. Ya cogía él mismo con una mano la barra de la manija del cochecito y levantaba la otra a fin de animar a toda la compañía; ya se le veía tras la última fila aguijoneando a los rezagados; ya corría a lo largo de los costados y echaba el ojo a más de uno que avanzaba con paso retardado por el medio y trataba de hacerles comprender, agitando los brazos, que era sumamente necesario que corriesen.
Cuando llegaron a la estación ya estaba el tren dispuesto. La gente en la estación señalábase la compañía; se oían exclamaciones como ésta:
—¡Todos ésos son del Teatro de Oklahoma!
El Teatro parecía mucho más conocido que lo que Karl había supuesto; cierto que él jamás se había interesado mucho por asuntos de teatro. Todo un coche había sido destinado especialmente a la compañía; el director del transporte apremiaba a subir más aún que el empleado del tren. Revisó primero cada uno de los compartimentos ordenando alguna cosa, aquí
y allí,
y sólo después subió él mismo.
A Karl le tocó casualmente un asiento junto a una ventanilla y arrastró a Giácomo a su lado. Y así se quedaron sentados, muy apretados el uno contra el otro; en el fondo se alegraban los dos con motivo de este viaje. Tan libres de toda preocupación no habían hecho ellos todavía ningún viaje en los Estados Unidos. Cuando el tren arrancó, se pusieron a hacer señas, sacando las manos por la ventanilla mientras que los muchachos que estaban enfrente se daban con el codo uno a otro, porque eso les parecía ridículo.
El viaje duró dos días y dos noches. Sólo entonces comprendió Karl la magnitud de los Estados Unidos. Infatigablemente miraba por la ventanilla y Giácomo pugnaba tanto por asomarse él también que los muchachos de enfrente, muy ocupados con su juego de naipes, se cansaron y le cedieron el asiento junto a la ventanilla. Karl les dio las gracias —el inglés de Giácomo no resultaba comprensible a cualquiera— y con el correr de las horas se volvieron mucho más amables, ya que otra cosa no puede suceder entre compañeros de compartimiento; pero muchas veces resultaba también molesta su amabilidad ya que, por ejemplo, siempre que se les caía al suelo una carta y se agachaban para buscarla, pellizcaban con todas sus fuerzas a Karl o a Giácomo en las piernas. En tales momentos Giácomo, que no cesaba de asombrarse, gritaba y levantaba mucho la pierna. Karl intentó una vez responder con un puntapié; sin embargo, toleró todo aquello calladamente. Todo lo que acontecía en el pequeño compartimiento, que aun con la ventanilla abierta estaba lleno de humo, carecía de importancia ante aquello que podía contemplarse afuera.
El primer día atravesaron altas montañas. Macizos de piedra, de un negro azulado, se aproximaban en puntiagudas cuñas hasta el mismo tren; se asomaba uno por la ventanilla y buscaba en vano las cumbres: allí se abrían valles oscuros, estrechos, desgarrados, y uno señalaba con el dedo la dirección en que iban perdiéndose; allí venían anchos ríos torrenciales, precipitándose con premura, en forma de grandes olas, sobre el quebrado lecho y, arrastrando en su seno mil pequeñas olas espumosas, volcábanse bajo los puentes que el tren atravesaba, tan cerca, que el rostro se estremecía al hálito de su frescor.
[3]
FIN
Reportar problema / Sugerencias
 America
America  America
America