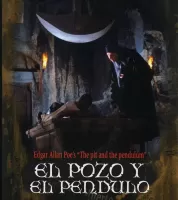Narraciones extraordinarias
Narraciones extraordinarias
 Narraciones extraordinarias
Narraciones extraordinarias
Elimínalos ahora 🚀
EL CORAZÓN DELATOR
¡De veras! Soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo, entonces, he de estar loco? Atención. Observad con qué serenidad, con qué calma puedo contaros esta historia.
Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro. Pero, una vez adentrada, me acosó día y noche. Motivo, realmente, no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo, y nunca me había hecho daño. Jamás me insultó. Y su oro no despertó en mí la menor codicia…
Creo que era su ojo. Sí, ¡esto era! Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul pálido, nublado, con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí se helaba mi sangre. Y así poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de este modo, de aquella mirada.
Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creeréis un loco. Los locos nada saben de cosa alguna, pero si me hubieseis visto, si hubierais visto con qué sabiduría procedí y con qué precaución y cautela me produje…; con qué disimulo puse manos a la obra…
Reportar problema / Sugerencias

Amazon tiene una membresía en la que te dan un audiolibro nuevo cada mes. El primer mes de preuba es gratis. Y puedes cancelar tu membresía fácilmente sin ninguna penalización. Luego te quedas para siempre con el audiolibro que ya te dieron sin haber pagado un solo centavo! Sin embargo, este método puede dejar de funcionar en cualquier momento, ¡Así que aprovecha ahora antes de que sea demasiado tarde!